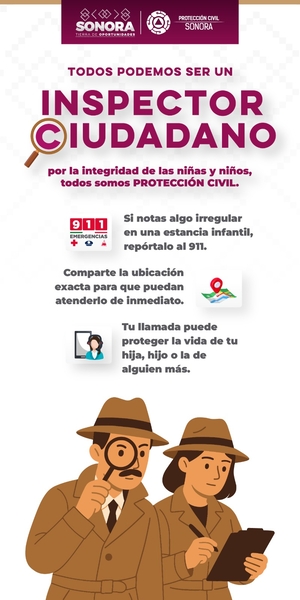Hoy en día, Donald Trump es presidente de su propia Murder Incorporated (Asesinato, SA), menos un gobierno que un escuadrón de la muerte.
Muchos descartaron la proclamación, al principio de su segundo periodo presidencial, de que el Golfo de México se llamaría en adelante Golfo de América (es decir, de Estados Unidos), como un tonto despliegue de dominio: tonto, pero inofensivo. Ahora, sin embargo, ha creado un baño de sangre en el adyacente mar Caribe. Hasta el momento, el Pentágono ha destruido 18 lanchas rápidas ahí y en el océano Pacífico. No se ha presentado prueba o acusación alguna que sugiera que esas naves transportaban drogas, como se afirma. Sencillamente, la Casa Blanca ha continuado difundiendo videos de vigilancia a ojo de pájaro (una película snuff, en realidad) de una lancha atacada. Luego viene una ráfaga de luz y allí acaba todo, junto con los humanos que iban a bordo, hayan sido éstos narcotraficantes, pescadores o inmigrantes. Hasta donde sabemos, al menos 64 personas han sido asesinadas en esos ataques.
La tasa de mortandad se acelera. A principios de septiembre, Estados Unidos atacaba una embarcación cada siete a diez días. A principios de octubre, una cada dos días. Por un tiempo, desde mediados de octubre, fue una al día, incluidos cuatro ataques tan sólo el 27 de octubre. La sangre, al parecer, quiere más sangre. Y la zona de caza se ha expandido desde las aguas del Caribe, frente a Venezuela, a las costas de Colombia y Perú, en el océano Pacífico.
Muchos motivos podrían explicar la compulsión de asesinar que tiene Trump. Quizá disfruta la emoción y sensación de poder que le da girar órdenes de ejecución, o él (y su secretario de Estado, Marco Rubio) esperan provocar una guerra con Venezuela. Tal vez considera que los ataques son distracciones útiles de la criminalidad y corrupción que definen su presidencia. El asesinato a sangre fría de latinoamericanos es también carne fresca para los vengativos seguidores trumpistas que han sido creados por guerreros de la cultura como el vicepresidente JD Vance para culpar de la crisis de los opioides, que de manera desproporcionada infesta a la base rural del Partido Republicano, a la “traición” de las élites.
Los asesinatos, que Trump insiste en que son parte de una guerra contra los cárteles y narcotraficantes, son horrorosos. Ponen de relieve la absoluta crueldad de Vance. El vicepresidente ha bromeado con el asesinato de pescadores y afirma que “le importa un carajo” si las matanzas son ilegales. En cuanto a Trump, ha desdeñado la necesidad de pedir autorización al Congreso para destruir lanchas rápidas o atacar a Venezuela, diciendo: “Creo que vamos a matar personas. ¿Okey? Las mataremos. Van a estar, bueno, muertas”.
Pero, como con tantas cosas referentes a Trump, es importante recordar que no sería capaz de hacer lo que hace si no fuera por políticas e instituciones creadas por muchos de sus predecesores. Sus horrores tienen un largo historial de fondo. De hecho, Donald Trump no está intensificando la guerra a las drogas, sino intensificando su intensificación.
Lo que viene a continuación es una breve historia de cómo llegamos a un momento en el que un presidente puede ordenar el asesinato en serie de civiles, compartir en público videos de los crímenes, y descubrir que la respuesta de demasiados reporteros, políticos (con alguna excepción, como Rand Paul) y abogados ha sido poco más que un encogimiento de hombros, cuando no, en algunos casos, un respaldo.
Breve historia de
la guerra más larga
Richard Nixon (1969-1974) fue el primer presidente de la guerra a las drogas.
El 14 de junio de 1971, cuando la guerra de Vietnam seguía con toda su furia, Nixon anunció una “nueva y total ofensiva” contra las drogas. No utilizó la expresión “guerra a las drogas”; sin embargo, en el curso de 48 horas decenas de periódicos en todo el país lo habían hecho, lo que daba a entender que funcionarios de la Casa Blanca habían filtrado la frase militarizada a los reporteros.
El llamado de Nixon a una ofensiva antidrogas fue respuesta directa a un explosivo reportaje publicado un mes antes por el New York Times, con el título “La adicción a la heroína en militares, epidémica en Vietnam”. Decenas de miles de soldados estadunidenses eran adictos, y en algunas unidades se reportaba que 50 por ciento de los efectivos consumían heroína.
En las conferencias de prensa, ya no sólo se preguntaba a Nixon cuándo y cómo planeaba poner fin a la guerra en Vietnam, sino si los usuarios de drogas en las fuerzas armadas serían enviados a rehabilitación o castigados. Qué iba a hacer, inquiría uno de los reporteros, con “los soldados que regresan de Vietnam con adicción a la heroína”.
Lo que Nixon hizo fue lanzar lo que hoy podríamos considerar un segundo acto de la guerra, una expansión global de operaciones militares, esta vez enfocada, no en los comunistas, sino en la mariguana y la heroína.
En 1973, poco después de que el último soldado combatiente salió de Vietnam del Sur, Nikon creó la agencia antidrogas conocida como DEA. La primera operación en grande en México se parecía de modo escalofriante a Vietnam. A partir de 1975, agentes estadunidenses se adentraron en el norte de México, uniéndose a las fuerzas policiacas y armadas locales para realizar barridos militares y fumigación desde el aire. Un reporte la describió como una campaña terrorista de asesinatos extrajudiciales y torturas contra productores rurales de mariguana y opio, en su mayoría campesinos pobres.
La campaña trató a todos los pueblerinos como “enemigo interno”. Bajo la pantalla de combatir las drogas, las fuerzas de seguridad mexicanas, provistas de inteligencia por la DEA y la Agencia Central de Inteligencia, suprimieron con ferocidad a activistas campesinos y estudiantiles. Como escribió la historiadora Adela Cedillo, más que limitar la producción de drogas, la campaña condujo a su concentración en unas cuantas organizaciones paramilitares de estructura jerárquica que, hacia finales de la década de 1970, comenzaron a ser conocidas como “cárteles”.
Así, el primer fuente de batalla totalmente militarizado de la guerra a las drogas ayudó a crear los cárteles a los que la actual repetición de la guerra a las drogas está combatiendo.
Gerald Ford (1974-1977) respondió a la presión del Congreso –en especial del demócrata neoyorquino Charles Rangel–, dedicándose a una estrategia “del lado de la oferta” de atacar la producción de drogas en su fuente (en oposición a tratar de reducir la demanda en casa). Si bien países del sudeste de Asia, junto con Afganistán, Pakistán e Irán, habían sido importantes proveedores de heroína a Estados Unidos, los mexicanos, proveedores de mariguana durante mucho tiempo, habían comenzado a sembrar amapola para satisfacer la demanda de los veteranos de Vietnam habituados a la heroína. Hacia 1975, surtían más de 85 por ciento de la heroína que ingresaba en Estados Unidos. “Los sucesos en México no son buenos”, le dijo un asistente de la Casa Blanca a Ford en preparación a una reunión con Rangel.
Ford incrementó las operaciones de la DEA en América Latina.
Jimmy Carter (1977-1981) apoyó la legalización de la mariguana para uso personal y, en sus discursos y comentarios, enfatizó el tratamiento por encima del castigo. En el extranjero, sin embargo, la DEA continuó expandiendo sus operaciones. (Pronto contaría con 25 oficinas en 16 países de América Latina y el Caribe.)
Ronald Reagan (1981-1989) reinó en una era en que la política referente a las drogas tomaría un giro hacia lo surrealista, al fortalecer los vínculos entre la política de derecha y las drogas ilícitas.
Pero retrocedamos un poco. La convergencia de la política de derecha y las drogas empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, de acuerdo con el historiador Alfred McCoy, la inteligencia estadunidense en Italia llegó a apoyarse en el creciente “sindicato internacional de narcóticos” del capo del crimen Lucky Luciano, que se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el mar Caribe y de Estambul a La Habana, para realizar operaciones encubiertas contra el comunismo. Luego, en 1959, después de que la Revolución cubana acabó con el lucrativo negocio de las drogas en la isla, los traficantes se desplazaron a otras partes de América Latina o a Estados Unidos, donde también ellos se unieron a la causa anticomunista.
Entonces, la CIA utilizó a esos gángsters exiliados en operaciones dirigidas a desestabilizar al gobierno de Fidel Castro y socavar el movimiento antibélico en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la CIA operó su propia aerolínea, Air America, en el sudeste de Asia, la cual traficaba opio y heroína como forma de apoyar la guerra secreta de la agencia en Laos. Y la FBI, notoriamente, usó el pretexto del combate a las drogas para “exponer, perturbar, confundir, desacreditar o neutralizar de otras maneras” a los disidentes políticos, entre ellos los Panteras Negras. Por ejemplo, trabajó con la policía local en Buffalo, Nueva York, para tender una trampa al activista afroestadunidense Martin Sostre, quien operaba una librería que se había convertido en el centro de la política radical negra de la ciudad. Lo detuvo bajo la acusación falsa de vender heroína.
La creación por Nixon de la agencia antidrogas unió esos hilos, y sus agentes trabajaron de cerca con la FBI en Estados Unidos y la CIA en América Latina. Cuando, después de que la guerra de Vietnam terminó en derrota, el Congreso intentó poner un control a la CIA, sus agentes usaron la red expansiva de la DEA en el extranjero para continuar con sus operaciones encubiertas.
Para el tiempo en que Reagan llegó a la presidencia, la producción de cocaína en la región andina de América Latina estaba en auge, con una dinámica claramente curiosa en operación: la CIA trabajaba con represivos gobiernos derechistas involucrados en la producción de coca en momentos en que la DEA trabajaba con esos mismos gobiernos para suprimir la producción de coca. Esa dinámica fue captada a la perfección ya desde 1971 en Bolivia, cuando la CIA ayudó a derrocar a un gobierno moderadamente izquierdista, en el primero de una serie de los que llegaron a ser conocidos como “golpes de cocaína”.
Los “coroneles de cocaína” de Colombia recibieron entonces tanto dinero como Washington estaba dispuesto a ofrecer para librar su propia versión de la guerra a las drogas, mientras facilitaban la producción de cocaína para exportación. El presidente Carter suspendió el financiamiento de las operaciones antidrogas en Bolivia en 1980, pero Reagan lo restauró en 1983.
El ascenso del dictador chileno Augusto Pinochet siguió la misma dinámica. Pinochet presentó en parte su golpe de Estado auspiciado por la CIA contra el presidente socialista Salvador Allende, en 1973, como un frente de la guerra de Nixon contra las drogas. En estrecha colaboración con la DEA, torturó y mató a narcotraficantes junto con activistas políticos, como parte de la ola de represión posterior al golpe. Entre tanto, sus aliados comenzaron a “traficar drogas con impunidad”: la familia Pinochet ganó millones de dólares exportando cocaína a Europa (con ayuda de agentes de sus tristemente célebres fuerzas de seguridad).
Una vez en el cargo, Reagan comenzó a intensificar la guerra a las drogas como hizo con la guerra fría… y el vínculo entre cocaína y política de derecha se estrechó. El cártel de Medellín donó millones de dólares a la campaña de Reagan contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Los nexos eran turbios y conspiratorios, parte de lo que McCoy ha llamado el “inframundo encubierto”, por lo que es fácil caer por el hoyo de conejo de la red secreta de personajes públicos y privados tratando de rastrearlos, pero se pueden encontrar detalles en reportes de Gary Webb, Robert Parry, Leslie Cockburn, Bill Moyers, John Kerry y el programa 60 Minutes de la CBS, entre otros.
George H.W. Bush (1989-1993) se embarcó en acciones muy parecidas a las de Trump al presentar al público sus argumentos sobre la necesidad de intensificar la guerra a las drogas. Ordenó a la DEA ir a la parte más pobre de Washington para atrapar a un narcotraficante afroestadunidense de bajo nivel, Keith Jackson, y le pagó para que fuera a la Casa Blanca a vender tres onzas de crack a un agente encubierto. Luego, Bush mostró las drogas en televisión nacional para ilustrar lo fácil que era comprar narcóticos. Jackson, estudiante de preparatoria, pasó ocho años en prisión para que Bush pudiera realizar su show de televisión.
A continuación, el presidente elevó el financiamiento a la guerra a las drogas, expandiendo las operaciones militares y de inteligencia en los Andes y el Caribe. Fueron los años del escuadrón antivicio en Miami, cuando los esfuerzos por suprimir el trasiego de drogas hacia Florida sólo hizo que las rutas de transporte se trasladaran a tierra firme, a través de América Central y México. La contribución insignia de Bush a la guerra a las drogas fue la Operación Causa Justa, en la cual, pocas semanas después de la caída del Muro de Berlín, a finales de 1989, despachó 30 mil marines a Panamá para arrestar al autócrata Manuel Noriega bajo acusaciones de narcotráfico. Noriega había sido un activo de la CIA cuando Bush era el director de esa agencia, pero con el término de la guerra fría su utilidad llegó a su fin.
Bill Clinton (1993-2001) intensificó las políticas de “duro contra las drogas” de su predecesor. Mantuvo la sentencia mínima obligatoria y elevó el número de personas que pasaban tiempo en prisión por delitos relacionados con las drogas.
En su último año en el cargo, Clinton desarrolló el Plan Colombia, que destinaba miles de millones de dólares adicionales a la persecución del narcotráfico, pero con un giro: la privatización. Washington entregó contratos a corporaciones de mercenarios que realizaran las operaciones en el terreno. DynCorp proporcionó pilotos, aviones y productos químicos para la erradicación aérea de las drogas (lo que tuvo horribles consecuencias ambientales) y trabajó de cerca con los militares colombianos. Una nueva empresa del ramo cibernético, Oakley Networks, hoy día parte de Raytheon, también recibió dinero del Plan Colombia para suministrar “software de vigilancia por internet” a la Policía Nacional de Colombia, la cual utilizó la tecnología para espiar a activistas por los derechos humanos.
El Plan Colombia condujo a cientos de miles de muertes de civiles y a una extensa devastación ambiental. ¿El resultado? Las estimaciones varían, pero se cree que hoy día se dedica más o menos el doble de tierras colombianas al cultivo de coca que al principio del Plan Colombia, en 2000, y que la producción de cocaína se ha duplicado.
George W. Bush (2001-2009) volvió a intensificar la guerra a las drogas, elevando el financiamiento para su persecución dentro y fuera del país. Apremió al presidente de México, Felipe Calderón, a lanzar su propio y brutal asalto militar a los cárteles del narcotráfico. Para cuando Calderón salió del cargo, las fuerzas de seguridad y los cárteles combinados habían dado muerte o desaparecido a decenas de miles de mexicanos.
Conceptualmente, Bush vinculó su guerra mundial al terror, posterior al 11-S, con la guerra mundial a las drogas. “El tráfico de drogas financia al mundo del terror”, afirmó.
Barack Obama (2009–2017), como el ex presidente Carter, enfatizó el tratamiento sobre el encarcelamiento. Sin embargo, no hizo nada por reducir la escala de la guerra a las drogas, sino que continuó financiando el Plan Colombia y expandió el Plan Mérida, instaurado por su predecesor para combatir a los cárteles en América Central y México.
En febrero de 2009, tres ex presidentes de Brasil, México y Colombia –Fernando Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria– emitieron un informe titulado “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma”, que llamaba a poner fin a la guerra a las drogas y proponía la despenalización y el tratamiento del uso de drogas como temas de salud pública. Los autores eran políticos del establishment, y Obama pudo haber utilizado su informe sin precedente para ayudar a construir un nuevo consenso de salud pública relativo al consumo de drogas. Pero, en general, la Casa Blanca bajo su mando hizo caso omiso del informe.
Donald Trump (2017–2021) incrementó el financiamiento de alto nivel para las operaciones militarizadas antinarcóticos en la frontera y el extranjero, demandado la “pena de muerte” para los traficantes. También dejó flotar la idea de lanzar “misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”, pero hacerlo “a la callada” para que “nadie supiera que somos nosotros”.
En su primer periodo, Trump ofreció un primer esbozo, hoy olvidado (al menos en Estados Unidos) del asesinato de civiles en embarcaciones. El 11 de mayo de 2017, agentes de la DEA y sus contrapartes hondureños, a bordo de un barco por el río Patuca, abrieron fuego sobre un taxi naval que llevaba 16 pasajeros. En lo alto, un agente de la DEA que iba en un helicóptero ordenó a un soldado hondureño que disparara su ametralladora hacia el taxi. Cuatro personas murieron, entre ellas un joven y dos mujeres embarazadas, mientras otras tres personas recibieron heridas graves. En el incidente participaron 10 agentes estadunidenses, ninguno de los cuales sufrió consecuencia alguna por la masacre.
Joe Biden (2021–2025) apoyó por principio la reducción de la intensidad y de hecho disminuyó el financiamiento a la fumigación aérea de drogas en Colombia. También concedió el perdón a miles de personas convictas por cargos federales relativos a la mariguana. Sin embargo, al igual que los presidentes anteriores, continuó financiando las operaciones de la DEA y militares en América Latina.
Donald Trump (2025-?) ha abierto un nuevo frente en la guerra contra los cárteles mexicanos de la droga en Nueva Inglaterra. La DEA, en colaboración con la ICE y la FBI, afirma que en agosto realizó 171 “arrestos de alto nivel” de “miembros del cártel de Sinaloa” en los estados de Massachusetts y Nueva Hampshire. Sin embargo, el equipo de investigación Spotlight del Boston Globe informó que la mayoría de los arrestados participaban en “ventas de drogas por pocos dólares” o eran simples adictos, sin ningún vínculo con el cártel de Sinaloa.
Trump insiste en que la “guerra a las drogas” no es una metáfora, sino una guerra de verdad, y que como tal le concede poderes extraordinarios de tiempos de guerra, entre ellos la autoridad de bombardear a México y atacar a Venezuela.
Considerando esta historia, ¿quién va a oponerse? ¿O a pensar que una tal guerra no podría sino terminar mal… o, para el caso, no terminar nunca?
*Greg Grandin es autor de Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism, publicado por Metropolitan Books en la serie American Empire Project; de The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall, ganador del Premio Pulitzer y, en fecha más reciente, America, América: A New History of the New World. Este artículo fue publicado originalmente en TomDispatch.org